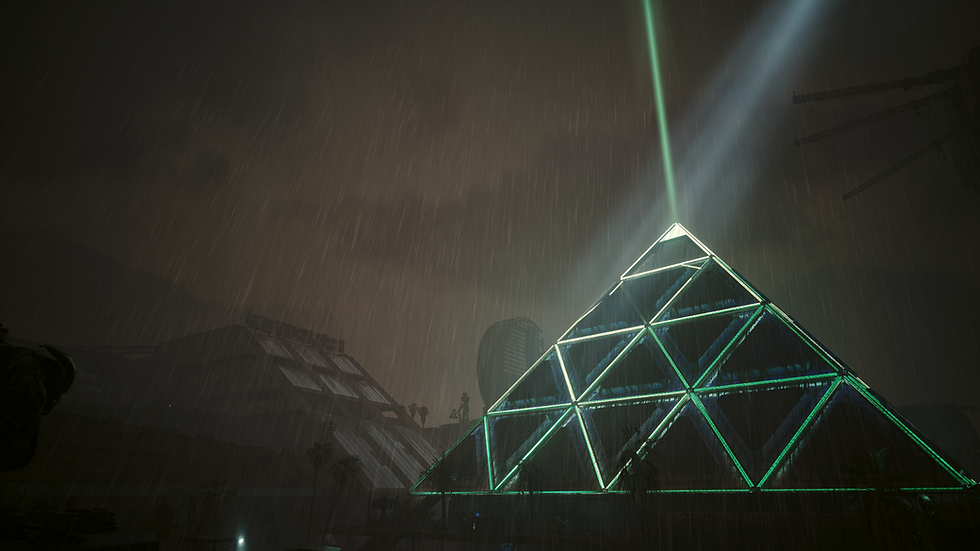El plano secuencia en God of War
- Jorge Pascual, Baltrey

- 15 feb 2024
- 6 Min. de lectura
Actualizado: 17 feb
Cuando God of War (2018) estaba cerca de salir, e incluso antes, uno de sus aspectos más comentados, tan significativo como controvertido, fue su cambio cámara. Primero, ahora iba a estar pegada a la espalda de su personaje principal. Segundo, todo el juego iba a ser un gran plano secuencia, una toma continua, sin cortes. Una saga que tras God Of War Ascension mostraba graves síntomas de agotamiento mientras daba vueltas en círculos sin ir a ninguna parte. Después de seis juegos ambientados en la Grecia clásica, la obra de 2018 por fin cumplía su promesa de llevarnos a conocer nuevas tierras y mitologías. Hacía falta una renovación, una seria, y así fue.
Era momento de tomar decisiones arriesgadas. De hacer de uno de los protagonistas más crueles y violentos del medio un padre con responsabilidades. De enfrentarle con su pasado, transformarle. Una historia más íntima y menos grandilocuente. God Of War (2018) mira a la mitología nórdica con una curiosidad casi infantil. Kratos es un extranjero aprendiendo la cultura de una nueva tierra, siempre guiado por el entusiasmo de su hijo y la responsabilidad que conlleva ser la única figura paterna que le queda a este tras la muerte de su madre. Un gran contraste si tenemos en cuenta que los seis juegos que le preceden veían la mitología griega como un parque de atracciones, uno lleno de deidades y mitos listos para ser brutalizados por un personaje que apenas hablaba otro idioma que no fuese el de la violencia.

Este contraste de perspectivas no se traduce en un cambio jugable, aunque pueda parecerlo a simple vista. La nueva etapa de Kratos sigue siendo una de acción y aventura. Puzles, combates y “mazmorras”. Cambian las formas en las que todo esto se hace, pero se mantiene el género casi de forma intacta. Se añaden unos innecesarios y aburridos elementos RPG porque es la tendencia en el juego de alto presupuesto y se le quita a Kratos la opción de saltar porque “queda ridícula”. El verdadero cambio es de perspectiva. Una perspectiva fija, tan invisible como notoria, que ha condicionado tanto para bien como para mal, pero en especial para mal, todos los aspectos de estas dos entregas.
En el cine, el plano secuencia puede verse como un elemento de prestigio, una herramienta narrativa de ejecución compleja o una elección de estilo llamativa y ostentosa. Raro es el director que consigue que el plano secuencia no acabe llamando mucho la atención sobre sí mismo. Ahora bien, hacer un plano secuencia en un videojuego no es una cosa ni tan impresionante ni compleja como si lo puede ser en una película. Esto, de nuevo, si hablamos de una secuencia, pero la cosa cambia si es el videojuego entero el que sucede en una sola toma, es entonces cuando el factor prestigio vuelve a la conversación. Se trata de una decisión sumamente deliberada, que ha tenido que ser considerada desde las primeras etapas de la producción para poder ser ejecutada como en God of War y God of War: Ragnarök. Decisión detrás de la cual solo puedo ver el infladísimo ego de un AAA con cada vez más problemas para diferenciarse entre sí.
No encuentro una sola razón de peso por la cual el hecho de que ambos juegos sean un plano secuencia en su totalidad, de principio a fin, sea algo positivo o interesante más allá del apartado técnico o como herramienta de marketing. Sí, la primera vez que viajas de un entorno radicalmente distinto a otro alucinas con el efecto. Luego se transforma en algo predecible y enseguida ves todos los trucos que hay detrás. Cuando has pasado por el portal para viajar entre reinos doscientas veces te das cuenta de que no es más que una pantalla de carga que juega a no serlo porque hay diálogos y puedes caminar en círculos hasta el infinito se rompe la magia. Y, aun con todo, me parece increíble el compromiso que se ha puesto en llevar a buen término este plano secuencia. Es más que loable, pero no deja de parecerme, de base, una idea llena de problemas.

Y es que el juego se hubiese beneficiado de cambiar su perspectiva de vez en cuando. No digo abandonar del todo el plano, sino saber ver cuando está siendo un lastre. Tiene un trasfondo, una intencionalidad que concuerda con sus intenciones narrativas, es inmersivo. Al tener la cámara siempre tan cerca de sus personajes, en un plano medio casi constante (con algunas, muy pocas, excepciones teniendo en cuenta la duración del juego), se pone el foco en ellos. Los momentos más íntimos se ven potenciados. Las historias de Mimir transmiten una genuina sensación de espontaneidad no solo por una excelente actuación, sino porque estamos todo el tiempo junto a sus personajes. El tiempo narrativo y de juego es prácticamente el mismo a consecuencia de la cámara. Es un recurso narrativo muy poderoso cuando logra llegar al jugador. Pero es solo eso, un único recurso que minimiza la capacidad expresiva de los juegos a largo plazo.
Siguiendo con el tiempo narrativo. Tampoco quiero ser especialmente puntilloso con esto, el tiempo es uno de los aspectos menos cuidados dentro del medio, pero es que en Ragnarök se maneja de una forma un tanto rara, creo que es significativo y afecta al juego de forma muy negativa.
En la entrega de 2018 el juego claramente sucede en una ventana de tiempo relativamente corta. Si todo acontece en un plano sin cortes, todo lo que vemos es todo lo ocurre. Desde el rito funerario, a Atreus y Kratos esparciendo las cenizas pueden haber pasado un par de días. Aunque no se haga evidente la percepción del tiempo dentro de la propia historia, tiene sentido que el viaje haya transcurrido en un espacio temporal semejante al jugable. Sobre todo, si hacemos algunas concesiones, ya que los personajes apenas comen o duermen. En ese aspecto, que el juego sea entero en una sola toma es algo que funciona a su favor porque refuerza la idea del viaje que hacen sus personajes. Lo compartes de principio a fin con ellos, permitiendo crear un punto de vista y una relación mucho más íntimas con todo lo que les ocurre en la pantalla.

Al contrario, Ragnarök sucede en un espacio de tiempo necesariamente más amplio. Arranca durante el Fimbulvetr y con muchos frentes abiertos. Freya, Tyr, gigantes, profecías… A diferencia de la concreción narrativa de la anterior entrega, Ragnarök necesita ser más distendido. El tiempo narrativo necesita hacerse notar, hay más personajes, más situaciones no necesariamente conectadas entre sí en una progresión tan directa. Así que en esta entrega sí vemos a sus protagonistas dormir, que, aunque parezca algo poco relevante, no lo es. Es un intento de dar una cierta dimensión temporal a la obra, extendiendo su tiempo interno. Aun con todo, por culpa de la cámara, la historia no descansa. Hay momentos para la pausa y tiene cierto ritmo, pero no nos da espacio para asimilar todo lo que está sucediendo. El juego está siempre en movimiento constante, “precipitándose” porque tiene mucho que contar en una ventana temporal muy concreta con una progresión muy lineal. Freya pasa de odiar y tratar de asesinar a Kratos a una relación relativamente normal en cuestión de… ¿horas? El juego, y más aún sus personajes, necesitan momentos para respirar y la decisión de cámara se lo impide.
Las entregas anteriores, las de la mitología griega, el uso de la cámara no solo era igual de consciente, sino que hacían uso de ella como pocas veces antes se había visto en el medio. Era una cinematografía llena de ritmo y perspectiva, increíblemente dinámica y creativa. Da igual cuando juegues el segmento del coloso de Rodas, siempre va a ser espectacular. No por ser un portento gráfico, que ya no lo es, sino por su cámara. Una cámara fluye con naturalidad a través de un entorno descomunal, siendo siempre un catalizador de la acción, sin estar subordinada a una perspectiva fija que la oprima. La saga nórdica no tiene un coloso ni un Cronos o un Poseidón, no porque no quiera, sino porque no puede.

Lo intenta con la pelea contra el lobo Garm y contra la abuela de Angrboda, pero no tienen ni por asomo esa sensación de escala que sí tienen las anteriores por la falta de perspectiva. La acción siempre transcurre desde el mismo punto de vista, no hay espacio para ver a Thor y Jörmungandr pelear, son solo un fondo porque la cámara es la que es. Limitada, encorsetada y tan poco creativa durante la acción que minimiza su efectividad en los momentos en los que podía ser más.
Me parece muy interesante la relación que se puede hacer de estas entregas con el teatro griego, tal y como exponen el propio Kratos y Mimir dentro Ragnarök. Creo que habiendo sido algo más flexible, los últimos God of War podrían haber logrado transmitir con mejores resultados muchas de las emociones que han quedado diluidas, todo esto sin haber renunciado a su identidad, al contrario, creo que la hubiese elevado. Sigo pensando que tiene mucho valor tratar de llevar la idea del plano continuado hasta el último término, pero la ejecución me parece increíblemente errática.
Aun con todo, ambas entregas son disfrutables a muchos niveles, pero no creo que el resultado esté a la altura. Sobre todo, si comparamos el trabajo de cámara de estas entregas con la de las anteriores. Sigue teniendo fuerza e identidad, y poner la cámara más cerca de un protagonista que ha pasado por tal cambio (especialmente en Ragnarök y no tanto en la de 2018) es todo un acierto para aproximarnos a su conflicto interno. Sin embargo, su falta de versatilidad y perspectiva, dadas sus autoimpuestas limitaciones, acaban alterando el conjunto de su experiencia para mal.